13 de abril de 2016
Nota IndieHoy: crónica de grabación del cuarto disco de Diosque
El taxi se desliza como si estuviera flotando por la ciudad vacía en Semana Santa. El barrio de Constitución parece detenido en la siesta de un falso domingo, o el momento previo de una gran tormenta. El auto se detiene frente a una puerta grande y negra, justo antes de un contenedor rebalsado de basura. Tocamos el timbre con Dafna, la fotógrafa, y entramos a otra dimensión: un pasillo largo con cuadros de Bob Dylan, los Beatles y cientos de muñecos de Star Wars. Juan Román Diosque sale de una sala y nos chocamos en el pasillo, está envuelto en un pañuelo violeta: “llegaron justo, estamos grabando con Molli”.
No entiendo a qué se refiere y me quedo con Damián Cubilla (guitarrista) y Peta Berardi (tecladista) que charlan y tocan la guitarra, debajo de una escalera. Entrá, me dicen, es ahí. Empujo una puerta pesada y aparezco detrás de los controles donde está Jean Deon de un lado y del otro Diosque con Molly Nilsson.
Fotografía: Dafna Szleifer
Están grabando “Viéndolo“, un tema que Los Twist grabaron en 1985 para su disco La Máquina del Tiempo. Es una canción perfecta para ellos, la voz robusta y grave de Molly suena en los versos que cantó Daniel Melingo originariamente y Diosque hace los de Hilda Lizarazu, en un diálogo místico sobre el más allá.
Molly, de polera blanca de mangas cortas, los labios rojos y su pelo plateado, como una Storm de X-Men pero blanca y sueca, dice, “no quiero escucharme, sólo la pista por favor”, en un castellano perfecto. Jean Deon, productor de Constante, ex Michael Mike, tecladista de la banda, le pide de probar con los yo como “sho” en lugar del “io” que le sale. Ella se ríe, moderada, vuelve a hacerlo perfecto. La misma estrofa en agudo y grave, una y otra vez, hasta que están todos satisfechos y Diosque propone parar, “no quiero tocar mucho más un tema tan bueno”.
Fotografía: Dafna Szleifer
Fotografía: Dafna Szleifer
“Viéndolo” es parte de un single que Diosque va a lanzar pronto, sólo tiene dos temas, el primero es con Julieta Venegas, canción que grabaron en diciembre pasado. La relación con la mexicana empezó gracias a un tuit donde ella recomendó la escucha deConstante para todos los días de la semana. Diosque le agradeció por mensaje privado y después de un tiempo le pidió si podía mandarle una canción para que la escuchara, ella aceptó y le contestó rápido: ¿Cómo hacemos para grabarla? Justo a la semana venía a Buenos Aires y ahí salió. “Si no era así, probablemente hubiera quedado sólo en un tuit de internet”.
*
Es el segundo de cuatro días de grabación. Además del cover con Molly se van a grabar hoy los synthes y las guitarras de la canción “Nudos“. Es, hasta ahora, la más rápida (es decir, bailable) de lo que será el cuarto disco. El técnico de grabación tiene en uno de sus monitores tiras de colores que representan a los instrumentos que ya fueron grabados: la voz en estado de borrador, apenas como una guía, las baterías de Pedro Bulgakov, el bajo de Ben Ochoa y poco más.
Adentro del estudio está Jean Deon con Damián Cubilla para probar y grabar distintas ideas que tienen sobre la guitarra en esa canción. Jean canta lo que se imagina y Damián interpreta con una Rickenbacker original de 12 cuerdas, prueban varias opciones y graban una que le convence a todos. Afuera está Diosque con una criolla, está terminando de componer “Malestar en la canción“, tema que van a empezar a grabar al día siguiente. Rasguea la guitarra, canta para sí mismo, piensa. De lo que ensaya retengo dos frases, las escribo rápido antes de que se vayan y no vuelvan: “dime cómo es que la distancia nos define” y “las palabras se usan para decir lo que dicho está, lo que ya dicho está”. En esa repetición su voz se evapora en una estrofa aguda.
Las canciones (o las proto-canciones) del cuarto disco del tucumano se arman de a poco en las distintas salas del estudio Spector. Entre paredes que muestran la obsesión de alguien desconocido, la luz entra por el techo y se va junto con las horas que parecen cortas, que se comprimen y presionan. Diosque cambia de un momento para el otro, de un día al otro. Su concentración es la de un artista (o un niño), se ríe y se mueve entre el pasillo, la cocina, el estudio, la sala, la guitarra, el pañuelo, las facturas, el whisky, para frenar de manera imperceptible y ensimismarse en la acústica, en su cuaderno, en la timidez.
“Constante lo hicimos Juan y yo en mi casa, con la colaboración de Marcos Orellana (ex Michael Mike, Onda Vaga) que también estará en este”, me dice Jean Deon el tercer día de grabación, mientras preparan la batería para grabar las bases de dos temas más. “Lo hicimos con mis teclados y mis cosas, lo que teníamos ahí. Un poco más experimental que esto porque teníamos las canciones que eran sólo guitarra acústica y voz, como ‘Soy las seis‘, que tuvimos que ‘armarla’ con el universo que creamos juntos, con ese estilo de composición o experimentación. Esta vez tenemos una banda y un estudio, los temas ya los planteamos para que suenen como banda”.
Fotografía: Dafna SzleiferFotografía: Dafna SzleiferFotografía: Dafna SzleiferFotografía: Dafna Szleifer
Se suman capas y capas de material que se van armando en la cabeza –y computadora- de Jean Deon y Diosque, ellos tienen la visión global de lo que están haciendo aunque estén trabajando en una parte minúscula del sonido. Y son un equipo con roles muy específicos, como un monstruo de dos cabezas, cuatro manos y un mismo cuerpo. Están ahí operando al mismo tiempo, cada uno moviéndose en un registro de sensibilidad diferente con una visión clara y compartida.
*
Si Bote era un disco de ruptura y Constante uno de esperanza, de enamoramiento, ¿dónde estás ahora?
Ahora estoy en una meseta, arriba de todas las cosas. No sé cuánto durará ni me importa. Es parecido a antes y después. Eso es muy bueno, me siento muy bien, lo digo sin tonterías.
Grabaste tres discos sin banda, ahora estás hace dos años tocando con los mismos músicos, ¿cambió tu forma de componer? ¿Pensás en la interpretación grupal a la hora de hacer una canción?
Ojalá en el futuro me pase de componer pensando en cómo van a interpretarlo, sería como una app de lo que me pasa, pero no, voy a lo que tengo que hacer, escribir una buena letra, hacer unos buenos acordes y después ellos hacen cosas buenísimas con lo instrumental. Aparte de ser buenos autores y compositores por su lado, ellos son muy buenos intérpretes, que es una buena particularidad del músico. Es una orquesta.
¿Qué particularidad tienen estas canciones en relación al disco Constante?
Estoy continuando Constante pero yendo hacia otro lugar. Por ejemplo, adentro de una canción estoy cambiando los ritmos, todo puede pasar.
¿Son más bailables?
Es que Constante es un disco lento, es un falso-bailable. A veces lo estamos tocando y paro todo porque muchachos, ¡qué rápido está sonando! Es como algo más fuerte que nosotros, está en la carne. Pero esto es más lento aunque hay más synthes.
¿Chau al sampleo clásico de Diosque?
El sampler era la banda que quería tener, ahora no hay samples porque tengo a los muchachos. Sí hay synthes, que es algo medio nuevo para mí.
*
Hasta el tercer día de grabación hay entre cinco y seis canciones grabadas. Juan quiere llevarse 13 para elegir 11 porque lo bueno es corto, según dice. Sin embargo, llegan a grabar 8. Según el calendario, el domingo de Pascuas, último día en el estudio, van a grabar voces y los coros de El Chueco Ferrer.
Fotografía: Dafna Szleifer
Lo que suena hasta ahora es, sin dudas, un disco de Diosque pero con una personalidad diferente, una presencia nueva: la banda. En la siesta del tercer día de grabación algunos de los músicos y Jean Deon se encierran en el estudio a escuchar “Nudos“, que dura, en un cálculo rápido, cerca de 9 minutos. Diosque no está, fue a comprar facturas. Lo que se escucha es una canción que bien podría haber entrado en Constante hasta que en el presunto final hace un cambio de ritmo con unos rápidos golpes de bombo y redoblante que te impulsan hacia otro lugar, es como una eyección dentro de la misma canción de un lado al otro del sonido, un peloteo sorpresivo pero natural.
Esa misma fuerza que nace de la dupla batería-bajo es lo nuevo en el registro de Diosque. Las canciones suenan más melódicas, más lentas, sin embargo, siguen siendo experimentales. Todo el material que se grabará en estos cuatro días se usará como materia prima del disco. Todo esto será, en un momento posterior, la base con la que el monstruo de dos cabezas y cuatro manos de Diosque y Jean Deon hará el cuarto disco del tucumano. El resultado final está por escucharse.
La nota se puede leer acá: http://www.indiehoy.com/entrevistas/cronica-la-grabacion-del-cuarto-disco-diosque/
2 de abril de 2016
Nota para Brando - Buscando a César Aira - Nota final.
En la edición de abril de 2016 de la revista Brando del grupo La Nación salió mi nota Buscando a César Aira.
La edición de la nota estuvo a cargo de Fernanda Nicolini.
Esto que está acá es la nota final enviada a la editora. La versión publicada está en este link: http://www.conexionbrando.com/1933094-tras-los-pasos-de-cesar-aira
Publiqué en este blog todas las versiones trabajadas como documentación del proceso de escritura.
Buscando a César Aira
Por: Romina Zanellato
2012. Feria del libro. Frente a mí las tres tapas de El Mármol, libro de César Aira que editó La Bestia Equilátera. Las analicé con detenimiento, las ilustraciones eran interesantes, llamaban la atención por los colores y dibujos entre las pilas de libros y libros que se ven todos los años en La Rural. ¿Llegó el momento de leer a Aira? Elegí la tapa de las caricaturas y me lo llevé a casa. Un año después lo leí. Insoportable, una lectura sufrida, tardé un mes en terminarlo y sólo eran 150 páginas. Nunca más un Aira, me dije, y lo guardé en la biblioteca. Pero no iba a sentirme así por mucho tiempo más.
Me resistía a leerlo. Tenía un prejuicio fundado en cosas azarosas que escuché, que leí sobre sus novelas en algunos medios y algunas contratapas delirantes. ¿Este hombre escribe fábulas? La literatura argentina, la alta y buena literatura bien aprendida por la cultura, es cosa seria y Aira parecía que se dedicaba a contar historias surrealistas, ridículas. Las tramas eran absurdas y El Mármol me confirmó todo eso que había elaborado sin mucha conciencia.
Lo padecí. Mientras avanzaba en su lectura viví una ansiedad insoportable, la narración tenía una velocidad tal que parecía que estuviera siendo escrita al mismo tiempo en que la leía. Nunca había sentido ese vértigo antes. Sí había sentido indignación, compromiso, amor, emoción al leer un libro, nunca vértigo. Y eso quedó en mí, cada vez que entraba a un supermercado chino reconocía una descripción de Aira sobre algo que no había notado antes, cada vez que el cajero me daba el vuelto en chucherías esperaba que fueran llaves, pequeños tesoros capaces de destrabar mis problemas cotidianos, cada vez vivía cierta ansiedad de aventura.
Fueron unos meses reviviendo El Mármol entre las góndolas del chino hasta que entendí, ¡qué libro más fantástico! Lo volví a leer, esta vez deslumbrada por su poder, y me compré otros, la sección Aira de mi biblioteca creció considerablemente, hasta que me interesé por él, hasta que la periodista que hay en mí superó a la lectora.
Como ocurre con todos los artistas que son de mi interés quise saber quién era, leer notas sobre él, saber qué pensaba sobre determinados temas sociales, artísticos, coyunturales. No encontré nada reciente. La cabeza capaz de producir esa literatura que me tenía absorta era un misterio. Apenas encontré algunos datos en Wikipedia, pregunté y averigüé con quiénes se juntaba, y no mucho más. “Siempre viene por acá”, me decían en algunos lugares pero nunca lo vi y las fotos que me daba Google eran bastante viejas (aunque después descubrí que está más o menos igual). Su mito me hizo acordar al J.D. Salinger o Thomas Pynchon, escritores recluidos que eligieron convertirse en nombres sin cara pública. Un punto más a la curiosidad.
En un plan con mayor interés personal que profesional me propuse investigar al escritor que en 2015 fue nominado al Mens Booker Award, premio inglés de 60.000 libras que se otorga al ganador entre diez escritores del mundo, que está entre las apuestas a ganar el Premio Nobel en Literatura y que tiene más de 90 libros editados y que, para mí, parecía bastante ignorado por la prensa. Vivir al mismo tiempo que un clásico en plena obra es muy difícil, que se lo reconozca como clásico mientras vive es casi imposible, que esté tan cerca es una tentación que no pude contener.
El universo Aira
Wikipedia dice que nació Coronel Pringles el 23 de febrero de 1949 y al cumplir los 18 años se mudó a Buenos Aires, al barrio de Flores en el cual aún vive. Durante los primeros dos años fingió estudiar Derecho, después se puso a escribir. Está casado con la poeta Liliana Ponce y tiene dos hijos.
Empecé por los libreros y los editores que están en las ferias, hubo unanimidad en el diagnóstico: lo que hay de Aira, se vende. En una librería conviven novelas de 300 pesos con algunas ediciones de 40, editoriales multinacionales con cartoneras. ¿Y él?: “Sí, siempre viene por acá. Es un tipo normal”, me decían, y yo me preguntaba si era un fantasma.
En una feria encontré una novela de Ariel Idez que se llama “La última de César Aira”, él es el personaje principal, el malvado que quiere destruir la literatura argentina. Alguien más está obsesionado con Aira, pensé. La novela es un disparate airiano que plantea una posibilidad certera: su maquinaria semántica, su superproducción, no sólo puede acabar con él mismo sino también con la literatura argentina actual. “Qué bodrio”, me decían mis amigas cada vez que daba vueltas sobre el asunto. ¿Nadie se da cuenta o yo llegué muy tarde?
Descubrí en YouTube algunas entrevistas que le hicieron hace algunos años, disertaciones y también notas para revistas estadounidenses como BOMB. Ahí dice que todas las mañanas va a un café de Flores para escribir a mano una o dos páginas diarias. Usa cuadernos de papel liso, sin reglones ni cuadriculados, con espiral, que compra en la papelera Wussmann. Escribe con una lapicera Montblanc, de tinta negra. Todo lo compra siempre en el mismo lugar, se lo guardan para él. Es un hombre metódico y de rutina. Le dijo a María Moreno, escritora que lo entrevistó, que esa exacta combinación de la tinta y el papel le asegura un buen ritmo de escritura, corre bien por la hoja, no la mancha, fluye sin entorpecer la imaginación. Antes del mediodía vuelve a su casa, pasa a la computadora lo que escribió, se deshace del papel, de las huellas de su proceso creativo.
Adivino que es obsesivo, ordenado, que se toma muy en serio al acto de imaginar, que dentro de esa narración que construye, tan delirante a veces, le pone mucha atención al verosímil. Descubrí que no le interesa la psicología de los personajes como en las novelas clásicas, que le gustan los policiales, el cómic, que lee algunas cosas nuevas pero que en general no las comenta.
Averigüé que su grupo de amigos más cercano son escritores. Él los nombra: su amigo de la infancia Arturo Carrera, Tamara Kamenszain, Sergio Bizzio, Alberto Laiseca, Ricardo Strafacce y lo fue también Rodolfo Fogwill. Hay otros más jóvenes, con ellos anda por esos lugares donde me lo nombraban como habitué: Pablo Katchadjian, Francisco Garamona, Damián Ríos, entre otros. Le gusta la tertulia literaria, aparecer en la feria de editoriales independientes La Sensación, en la librería La Internacional, en el café Varela Varelita pero no en los eventos del circuito formal o mediático de la literatura.
Las veces que fui a estos puntos clave de la ciudad no me lo crucé. Tenía una serie de consultas que quería hacerle: “¿De verdad no llevás un plan de ruta al escribir? ¿Por qué no escribís directamente en computadora? ¿Por qué las novelas cortas tienen más literatura que las largas? ¿Cuán autoreferencial sos?”. Las tenía anotadas, como subrayados los libros, pero no pude hacérselas nunca.
Un día recibí un mail de una amiga ilustradora donde me contaba un suceso que entendí como el contagio de mi obsesión. “Estaba en Varelita y vi a César Aira en la mesa de al lado. Cuando se estaba yendo se acercó y me dijo que siempre me miraba dibujar, que me veía muy concentrada y me felicitó. Antes de irse saludó al mozo, y el mozo le dijo: Chau, Oscar. No era él”. No descartamos la posibilidad de que el mozo le haya cambiado el nombre para jugar con su mito.
Podría haber sido, porque está interesado en el arte. En Blatt & Ríos editan todos los años al menos una novelita de él, la última que leí es Artforum, un compendio de relatos que él denominó autobiográficos –esto lo dice en una nota española- sobre su obsesión con esta revista de arte moderno, de distribución casi inaccesible en el país. El fetiche me pareció un gesto, una pista.
En la librería La Internacional hay una parte de la biblioteca sólo de textos de Aira. En las paredes del salón del fondo hay una colección personal de arte de Francisco Garamona, su dueño y editor de Mansalva. Mientras maquetaba un futuro libro de la editorial me señaló sin mirarme tres cuadros pequeños de colores estridentes que había sobre la pared. “Los pintó César”, me dijo. Parece que no hay más que esos tres y no están a la venta. Después encontré una nota en la que dice que lo que de verdad lo hubiera gustado hacer es dibujar, pero no tiene el don, que él cuando se deja llevar por la trama siente que está pintando un cuadro. Tan cerca, además, a la poesía.
Damián Ríos, uno de sus editores, me comentó que a Aira le gusta tener una relación cercana con quienes lo editan, sentir confianza y aportar al catálogo. El texto se entrega cerrado y son pocos quienes se animan a hacerle comentarios, Ríos es uno de ellos. “A veces lo que parece un error es una genialidad pero también puede ser un error, siempre hay que preguntar”. Aira está al tanto de todo el proceso, aprueba las tapas, los materiales, pero no interfiere. Cada libro de él que imprimen, lo venden. Aira tiene un séquito de fans que compra todo lo que haya. En Mercado Libre hay primeras ediciones de novelitas que se venden a $1.000, es material para coleccionistas.
Las piezas más preciosas en la biblioteca son las traducciones. En la mía tengo una edición de El Mármol en italiano, publicado por Ediciones Sur, de tapa dura forrada en tela turquesa impresa con serigrafía. Una belleza bastante inútil porque no sé leer en italiano. Tengo otros ejemplares de otros idiomas que le fui pidiendo a todos los que viajaban al extranjero. Mi hermano me trajo The Musical Brain, su libro de relatos que editó New Direction Books y que The New York Times eligió entre las mejores 15 tapas del 2015. Es un holograma con una mano que se mueve y prende una chispa con el dedo índice. En su solapa hay una serie de halagos y recomendaciones de personalidades como Patti Smith y Roberto Bolaño.
La construcción del mito
Como un fantasma escritor, Aira está en todos los catálogos desde las editoriales más chicas hasta las grandes como Planeta o Penguin Random House. En una cena de editores me enteré que con esta última corporación edita directamente desde España, donde hace poco se inauguró la Biblioteca César Aira, una colección con reediciones de inconseguibles y nuevas novelas como El santo. “No pasa por acá, ni nos enteramos”, me dijeron. En el caso de Emecé (sello perteneciente a Editorial Planeta) tiene su propia colección que edita Mercedes Güiraldes, con quien trabaja hace décadas.
Le escribí un mail. En general, los escritores no publican de la manera en la que él lo hace, probablemente porque su producción es tal que ninguna casa pudiera editarle cinco novelas al año. “Es difícil decir si hay o no estrategia detrás de esa manera particular de Aira de publicar. Creo que forma parte de una estética y de una ética de autor. Es un indudable gesto de libertad artística e independencia personal y es indisoluble de su forma de concebir la literatura. Pero esa forma tiene su eficacia. Sin prisa y sin pausa, Aira creó una obra impresionante, rupturista y clásica a la vez, tal vez la más original de la literatura argentina desde Borges”, me definió Güiraldes.
Una vez leí una nota en la que teorizaba acerca de que un escritor debe ser un hombre-enciclopedia, saber de todo para poder escribir sobre todas las cosas. Lo llamaba “El hombre universal”. Pensé que Aira escribe de manera fragmentaria una serie de textos que publica de manera constante, conformando una obra total, un gran Libro a completarse. No hay novelitas aisladas, hay una continuidad que las une en un proyecto enciclopédico y también en un lenguaje propio. ¿Cuánto de su mito personal no fue también una creación propia? ¿Cuándo se termina el Libro?
Antes, cuando sí hacía notas, Aira causaba bastante revuelo. En 2004 le hicieron una entrevista en Clarín donde dijo que “El mejor Cortázar es un mal Borges”, ahí, también dijo que Manuel Puig, Alejandra Pizarnik y Osvaldo Lamborghini son sus referentes como escritores, modelos de vida y actitud. Aunque hizo la salvedad de que no necesariamente los modelos de vida actúan en uno como ejemplos.
Después del escándalo que se generó a raíz de su opinión no habló más con la prensa. Su amigo Ricardo Strafacce dice que le da pudor aparecer en los medios diciendo un juicio muy categórico porque no se toma en serio a sí mismo, cree que el escritor habla en su obra.
En las notas que dio en otros países también tiró frases polémicas pero ya sin ofender a nadie. “Soy de los raros escritores a los que les gusta escribir realmente”, dijo en una entrevista que le hizo el escritor danés Peter Adolphsen en el Louisiana Literature Festival en 2012. “Hay muchos escritores que quieren seguir siéndolo por los beneficios sociales que trae, entonces cada 10 años hacen el esfuerzo por seguir manteniendo el carnet y hacen el sacrificio de escribir un libro”.
En esa misma nota también puso en duda algo que había dicho con anterioridad, no sabía si lo había dicho para generar polémica o si de verdad pensaba así. En realidad, pensé, le gusta el impacto.
“¿Podríamos soportar una verbosidad tan demencial, alguien que además de publicar 4 ó 5 libros por año esté hablando en todos los suplementos y revistas?”, me preguntó Mauro Libertella, periodista y escritor. Lo fui a buscar porque alguien me había dicho que él había leído todo lo que Aira publicó. Son pocos lectores los que pueden cargar ese título. Me lo negó en el primer acercamiento, sólo leyó alrededor de 20 de sus 90 libros publicados, no es más que una mínima parte. Libertella hace poco editó un libro de entrevistas a los grandes escritores latinoamericanos para la Editorial chilena de la Universidad Diego Portales, no lo pudo incluir a Aira porque se negó.
“Me parece que no podríamos soportarlo. Es su literatura lo que lo puso en el lugar en el que está, cualquiera que sea ese lugar. Él se movió bien e hizo el trabajo largo, el de fondo: buscó antes a la institución literaria que al mercado. Nos llegó entonces antes la idea de que Aira era un escritor importante, que la proliferación total de sus libros, que sucedió hace unos diez años, cuando todas las editoriales, nuevas o antiguas, querían publicarlo. Durante los 80’ Aira intervenía fuerte en el debate literario, publicaba en revistas y se metía en quilombos. Esos fueron sus años de verdadera construcción profunda. Lo que estamos viendo ahora, me parece, es la estela que dejó ese trabajo verdaderamente intenso de años”.
Mientras hablaba con sus amigos iba entendiendo que su silencio podía ser leído como una estrategia que reconozco muy inteligente. Sus juicios, evidentemente, son categóricos porque su archivo así lo demuestra. Se mueve en un círculo amistoso, al cual le es fiel y respalda. También expulsa con determinación a muchos otros.
En el medio de mi búsqueda por saber quién es Aira, escuché que iba a disertar en el Museo del Libro y de la Lengua a favor de su amigo Pablo Katchadjian, escritor que aún enfrenta un juicio por plagio de parte de María Kodama, la viuda de Jorge Luis Borges. Fue la única aparición pública que supe de él en los últimos años. Fui emocionada por poder verlo, escucharlo y tal vez, tener la posibilidad de hacerle todas esas preguntas que tenía pensadas. Me senté en el piso frente a él y lo grabé mientras hablaba de la valentía al escribir, de la invención: “Antes me llenaba la boca diciendo que lo que hacía era experimental. Desde que escuché una frase de William Burrough no lo digo más. La frase dice que una escritura experimental es un experimento que salió mal, si el experimento salió bien es un clásico. Yo, a su vez, creo que no hay ningún clásico que no haya sido antes un experimento”. Se oyeron risas en el auditorio, las oigo hoy en mi casa al escuchar la grabación. Y recuerdo cómo se fue rápido por la puerta lateral, y así se escapó mi primera oportunidad real de hablar con él.
Su permanencia
Hay algo emocionante en la forma en la que construye sus narraciones. Cada uno de sus libros, esas pequeñas novelitas de 100 páginas, contienen un universo diseñado a escala creado en el momento en que lo escribe. Aira es un amo de las palabras, a las que amasa con destreza para crear imágenes poderosas y verosímiles. Su talento es tal que mientras plantea una secuencia narrativa surrealista se las arregla para bajar línea y expresar su postura crítica sobre algunos temas, de una manera casi imperceptible.
La crítica literaria le dedicó su atención. Algunos lo califican de escritor de derecha por concentrarse en hacer cuentos de hadas dadaísta, en vez de la literatura de denuncia social que tomó fuerza en los ’90. Le pregunté a Hernán Vanoli, editor de Momofuku y crítico. “Hay una suerte de neopopulismo experiencial que se opone a Aira porque Aira simplemente tiene cierta relevancia intelectual, "no es tan fácil", no canta una que sabemos todos, no codifica la experiencia social como una revista de cultura juvenil, y bueno, esa impugnación me parece lamentable”. Me dijo que para él era un autor fundamental del siglo XX, pero no dejó de señalar que eso es el siglo pasado.
Yo, al final, intenté hacer como Aira cuando empieza a leer un autor nuevo, me metí de lleno en su obra y en saciar mi curiosidad. A medida que pasó el tiempo los libros se apilaron en mi biblioteca, la pasión cedió frente al respeto y mi interés giró a otra cosa. Sin embargo, llegó el día en que iba caminando por Paraguay y al llegar a Scalabrini Ortiz lo vi. Estaba fumando un pucho con Ricardo Strafacce en la vereda del Varela Varelita. Fue un segundo en que mis ojos se cruzaron con los de ellos, recibí una descarga de energía desde mi interior, bajé la vista y crucé la avenida, escapándome, perdiendo así la última oportunidad de decirle a César que él se convirtió en mi clásico.
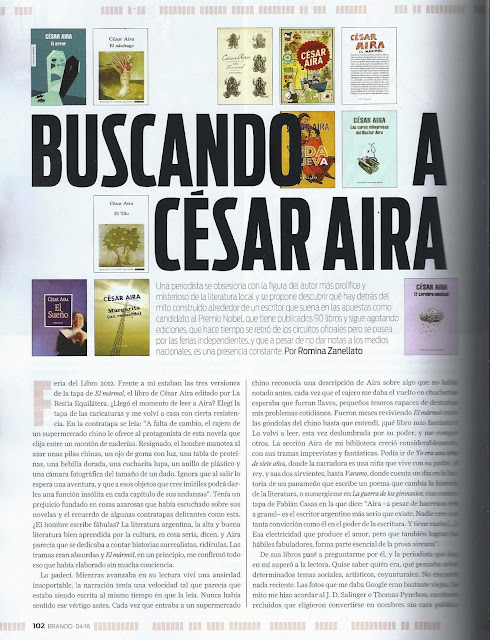
La edición de la nota estuvo a cargo de Fernanda Nicolini.
Esto que está acá es la nota final enviada a la editora. La versión publicada está en este link: http://www.conexionbrando.com/1933094-tras-los-pasos-de-cesar-aira
Publiqué en este blog todas las versiones trabajadas como documentación del proceso de escritura.
Buscando a César Aira
Por: Romina Zanellato
2012. Feria del libro. Frente a mí las tres tapas de El Mármol, libro de César Aira que editó La Bestia Equilátera. Las analicé con detenimiento, las ilustraciones eran interesantes, llamaban la atención por los colores y dibujos entre las pilas de libros y libros que se ven todos los años en La Rural. ¿Llegó el momento de leer a Aira? Elegí la tapa de las caricaturas y me lo llevé a casa. Un año después lo leí. Insoportable, una lectura sufrida, tardé un mes en terminarlo y sólo eran 150 páginas. Nunca más un Aira, me dije, y lo guardé en la biblioteca. Pero no iba a sentirme así por mucho tiempo más.
Me resistía a leerlo. Tenía un prejuicio fundado en cosas azarosas que escuché, que leí sobre sus novelas en algunos medios y algunas contratapas delirantes. ¿Este hombre escribe fábulas? La literatura argentina, la alta y buena literatura bien aprendida por la cultura, es cosa seria y Aira parecía que se dedicaba a contar historias surrealistas, ridículas. Las tramas eran absurdas y El Mármol me confirmó todo eso que había elaborado sin mucha conciencia.
Lo padecí. Mientras avanzaba en su lectura viví una ansiedad insoportable, la narración tenía una velocidad tal que parecía que estuviera siendo escrita al mismo tiempo en que la leía. Nunca había sentido ese vértigo antes. Sí había sentido indignación, compromiso, amor, emoción al leer un libro, nunca vértigo. Y eso quedó en mí, cada vez que entraba a un supermercado chino reconocía una descripción de Aira sobre algo que no había notado antes, cada vez que el cajero me daba el vuelto en chucherías esperaba que fueran llaves, pequeños tesoros capaces de destrabar mis problemas cotidianos, cada vez vivía cierta ansiedad de aventura.
Fueron unos meses reviviendo El Mármol entre las góndolas del chino hasta que entendí, ¡qué libro más fantástico! Lo volví a leer, esta vez deslumbrada por su poder, y me compré otros, la sección Aira de mi biblioteca creció considerablemente, hasta que me interesé por él, hasta que la periodista que hay en mí superó a la lectora.
Como ocurre con todos los artistas que son de mi interés quise saber quién era, leer notas sobre él, saber qué pensaba sobre determinados temas sociales, artísticos, coyunturales. No encontré nada reciente. La cabeza capaz de producir esa literatura que me tenía absorta era un misterio. Apenas encontré algunos datos en Wikipedia, pregunté y averigüé con quiénes se juntaba, y no mucho más. “Siempre viene por acá”, me decían en algunos lugares pero nunca lo vi y las fotos que me daba Google eran bastante viejas (aunque después descubrí que está más o menos igual). Su mito me hizo acordar al J.D. Salinger o Thomas Pynchon, escritores recluidos que eligieron convertirse en nombres sin cara pública. Un punto más a la curiosidad.
En un plan con mayor interés personal que profesional me propuse investigar al escritor que en 2015 fue nominado al Mens Booker Award, premio inglés de 60.000 libras que se otorga al ganador entre diez escritores del mundo, que está entre las apuestas a ganar el Premio Nobel en Literatura y que tiene más de 90 libros editados y que, para mí, parecía bastante ignorado por la prensa. Vivir al mismo tiempo que un clásico en plena obra es muy difícil, que se lo reconozca como clásico mientras vive es casi imposible, que esté tan cerca es una tentación que no pude contener.
El universo Aira
Wikipedia dice que nació Coronel Pringles el 23 de febrero de 1949 y al cumplir los 18 años se mudó a Buenos Aires, al barrio de Flores en el cual aún vive. Durante los primeros dos años fingió estudiar Derecho, después se puso a escribir. Está casado con la poeta Liliana Ponce y tiene dos hijos.
Empecé por los libreros y los editores que están en las ferias, hubo unanimidad en el diagnóstico: lo que hay de Aira, se vende. En una librería conviven novelas de 300 pesos con algunas ediciones de 40, editoriales multinacionales con cartoneras. ¿Y él?: “Sí, siempre viene por acá. Es un tipo normal”, me decían, y yo me preguntaba si era un fantasma.
En una feria encontré una novela de Ariel Idez que se llama “La última de César Aira”, él es el personaje principal, el malvado que quiere destruir la literatura argentina. Alguien más está obsesionado con Aira, pensé. La novela es un disparate airiano que plantea una posibilidad certera: su maquinaria semántica, su superproducción, no sólo puede acabar con él mismo sino también con la literatura argentina actual. “Qué bodrio”, me decían mis amigas cada vez que daba vueltas sobre el asunto. ¿Nadie se da cuenta o yo llegué muy tarde?
Descubrí en YouTube algunas entrevistas que le hicieron hace algunos años, disertaciones y también notas para revistas estadounidenses como BOMB. Ahí dice que todas las mañanas va a un café de Flores para escribir a mano una o dos páginas diarias. Usa cuadernos de papel liso, sin reglones ni cuadriculados, con espiral, que compra en la papelera Wussmann. Escribe con una lapicera Montblanc, de tinta negra. Todo lo compra siempre en el mismo lugar, se lo guardan para él. Es un hombre metódico y de rutina. Le dijo a María Moreno, escritora que lo entrevistó, que esa exacta combinación de la tinta y el papel le asegura un buen ritmo de escritura, corre bien por la hoja, no la mancha, fluye sin entorpecer la imaginación. Antes del mediodía vuelve a su casa, pasa a la computadora lo que escribió, se deshace del papel, de las huellas de su proceso creativo.
Adivino que es obsesivo, ordenado, que se toma muy en serio al acto de imaginar, que dentro de esa narración que construye, tan delirante a veces, le pone mucha atención al verosímil. Descubrí que no le interesa la psicología de los personajes como en las novelas clásicas, que le gustan los policiales, el cómic, que lee algunas cosas nuevas pero que en general no las comenta.
Averigüé que su grupo de amigos más cercano son escritores. Él los nombra: su amigo de la infancia Arturo Carrera, Tamara Kamenszain, Sergio Bizzio, Alberto Laiseca, Ricardo Strafacce y lo fue también Rodolfo Fogwill. Hay otros más jóvenes, con ellos anda por esos lugares donde me lo nombraban como habitué: Pablo Katchadjian, Francisco Garamona, Damián Ríos, entre otros. Le gusta la tertulia literaria, aparecer en la feria de editoriales independientes La Sensación, en la librería La Internacional, en el café Varela Varelita pero no en los eventos del circuito formal o mediático de la literatura.
Las veces que fui a estos puntos clave de la ciudad no me lo crucé. Tenía una serie de consultas que quería hacerle: “¿De verdad no llevás un plan de ruta al escribir? ¿Por qué no escribís directamente en computadora? ¿Por qué las novelas cortas tienen más literatura que las largas? ¿Cuán autoreferencial sos?”. Las tenía anotadas, como subrayados los libros, pero no pude hacérselas nunca.
Un día recibí un mail de una amiga ilustradora donde me contaba un suceso que entendí como el contagio de mi obsesión. “Estaba en Varelita y vi a César Aira en la mesa de al lado. Cuando se estaba yendo se acercó y me dijo que siempre me miraba dibujar, que me veía muy concentrada y me felicitó. Antes de irse saludó al mozo, y el mozo le dijo: Chau, Oscar. No era él”. No descartamos la posibilidad de que el mozo le haya cambiado el nombre para jugar con su mito.
Podría haber sido, porque está interesado en el arte. En Blatt & Ríos editan todos los años al menos una novelita de él, la última que leí es Artforum, un compendio de relatos que él denominó autobiográficos –esto lo dice en una nota española- sobre su obsesión con esta revista de arte moderno, de distribución casi inaccesible en el país. El fetiche me pareció un gesto, una pista.
En la librería La Internacional hay una parte de la biblioteca sólo de textos de Aira. En las paredes del salón del fondo hay una colección personal de arte de Francisco Garamona, su dueño y editor de Mansalva. Mientras maquetaba un futuro libro de la editorial me señaló sin mirarme tres cuadros pequeños de colores estridentes que había sobre la pared. “Los pintó César”, me dijo. Parece que no hay más que esos tres y no están a la venta. Después encontré una nota en la que dice que lo que de verdad lo hubiera gustado hacer es dibujar, pero no tiene el don, que él cuando se deja llevar por la trama siente que está pintando un cuadro. Tan cerca, además, a la poesía.
Damián Ríos, uno de sus editores, me comentó que a Aira le gusta tener una relación cercana con quienes lo editan, sentir confianza y aportar al catálogo. El texto se entrega cerrado y son pocos quienes se animan a hacerle comentarios, Ríos es uno de ellos. “A veces lo que parece un error es una genialidad pero también puede ser un error, siempre hay que preguntar”. Aira está al tanto de todo el proceso, aprueba las tapas, los materiales, pero no interfiere. Cada libro de él que imprimen, lo venden. Aira tiene un séquito de fans que compra todo lo que haya. En Mercado Libre hay primeras ediciones de novelitas que se venden a $1.000, es material para coleccionistas.
Las piezas más preciosas en la biblioteca son las traducciones. En la mía tengo una edición de El Mármol en italiano, publicado por Ediciones Sur, de tapa dura forrada en tela turquesa impresa con serigrafía. Una belleza bastante inútil porque no sé leer en italiano. Tengo otros ejemplares de otros idiomas que le fui pidiendo a todos los que viajaban al extranjero. Mi hermano me trajo The Musical Brain, su libro de relatos que editó New Direction Books y que The New York Times eligió entre las mejores 15 tapas del 2015. Es un holograma con una mano que se mueve y prende una chispa con el dedo índice. En su solapa hay una serie de halagos y recomendaciones de personalidades como Patti Smith y Roberto Bolaño.
La construcción del mito
Como un fantasma escritor, Aira está en todos los catálogos desde las editoriales más chicas hasta las grandes como Planeta o Penguin Random House. En una cena de editores me enteré que con esta última corporación edita directamente desde España, donde hace poco se inauguró la Biblioteca César Aira, una colección con reediciones de inconseguibles y nuevas novelas como El santo. “No pasa por acá, ni nos enteramos”, me dijeron. En el caso de Emecé (sello perteneciente a Editorial Planeta) tiene su propia colección que edita Mercedes Güiraldes, con quien trabaja hace décadas.
Le escribí un mail. En general, los escritores no publican de la manera en la que él lo hace, probablemente porque su producción es tal que ninguna casa pudiera editarle cinco novelas al año. “Es difícil decir si hay o no estrategia detrás de esa manera particular de Aira de publicar. Creo que forma parte de una estética y de una ética de autor. Es un indudable gesto de libertad artística e independencia personal y es indisoluble de su forma de concebir la literatura. Pero esa forma tiene su eficacia. Sin prisa y sin pausa, Aira creó una obra impresionante, rupturista y clásica a la vez, tal vez la más original de la literatura argentina desde Borges”, me definió Güiraldes.
Una vez leí una nota en la que teorizaba acerca de que un escritor debe ser un hombre-enciclopedia, saber de todo para poder escribir sobre todas las cosas. Lo llamaba “El hombre universal”. Pensé que Aira escribe de manera fragmentaria una serie de textos que publica de manera constante, conformando una obra total, un gran Libro a completarse. No hay novelitas aisladas, hay una continuidad que las une en un proyecto enciclopédico y también en un lenguaje propio. ¿Cuánto de su mito personal no fue también una creación propia? ¿Cuándo se termina el Libro?
Antes, cuando sí hacía notas, Aira causaba bastante revuelo. En 2004 le hicieron una entrevista en Clarín donde dijo que “El mejor Cortázar es un mal Borges”, ahí, también dijo que Manuel Puig, Alejandra Pizarnik y Osvaldo Lamborghini son sus referentes como escritores, modelos de vida y actitud. Aunque hizo la salvedad de que no necesariamente los modelos de vida actúan en uno como ejemplos.
Después del escándalo que se generó a raíz de su opinión no habló más con la prensa. Su amigo Ricardo Strafacce dice que le da pudor aparecer en los medios diciendo un juicio muy categórico porque no se toma en serio a sí mismo, cree que el escritor habla en su obra.
En las notas que dio en otros países también tiró frases polémicas pero ya sin ofender a nadie. “Soy de los raros escritores a los que les gusta escribir realmente”, dijo en una entrevista que le hizo el escritor danés Peter Adolphsen en el Louisiana Literature Festival en 2012. “Hay muchos escritores que quieren seguir siéndolo por los beneficios sociales que trae, entonces cada 10 años hacen el esfuerzo por seguir manteniendo el carnet y hacen el sacrificio de escribir un libro”.
En esa misma nota también puso en duda algo que había dicho con anterioridad, no sabía si lo había dicho para generar polémica o si de verdad pensaba así. En realidad, pensé, le gusta el impacto.
“¿Podríamos soportar una verbosidad tan demencial, alguien que además de publicar 4 ó 5 libros por año esté hablando en todos los suplementos y revistas?”, me preguntó Mauro Libertella, periodista y escritor. Lo fui a buscar porque alguien me había dicho que él había leído todo lo que Aira publicó. Son pocos lectores los que pueden cargar ese título. Me lo negó en el primer acercamiento, sólo leyó alrededor de 20 de sus 90 libros publicados, no es más que una mínima parte. Libertella hace poco editó un libro de entrevistas a los grandes escritores latinoamericanos para la Editorial chilena de la Universidad Diego Portales, no lo pudo incluir a Aira porque se negó.
“Me parece que no podríamos soportarlo. Es su literatura lo que lo puso en el lugar en el que está, cualquiera que sea ese lugar. Él se movió bien e hizo el trabajo largo, el de fondo: buscó antes a la institución literaria que al mercado. Nos llegó entonces antes la idea de que Aira era un escritor importante, que la proliferación total de sus libros, que sucedió hace unos diez años, cuando todas las editoriales, nuevas o antiguas, querían publicarlo. Durante los 80’ Aira intervenía fuerte en el debate literario, publicaba en revistas y se metía en quilombos. Esos fueron sus años de verdadera construcción profunda. Lo que estamos viendo ahora, me parece, es la estela que dejó ese trabajo verdaderamente intenso de años”.
Mientras hablaba con sus amigos iba entendiendo que su silencio podía ser leído como una estrategia que reconozco muy inteligente. Sus juicios, evidentemente, son categóricos porque su archivo así lo demuestra. Se mueve en un círculo amistoso, al cual le es fiel y respalda. También expulsa con determinación a muchos otros.
En el medio de mi búsqueda por saber quién es Aira, escuché que iba a disertar en el Museo del Libro y de la Lengua a favor de su amigo Pablo Katchadjian, escritor que aún enfrenta un juicio por plagio de parte de María Kodama, la viuda de Jorge Luis Borges. Fue la única aparición pública que supe de él en los últimos años. Fui emocionada por poder verlo, escucharlo y tal vez, tener la posibilidad de hacerle todas esas preguntas que tenía pensadas. Me senté en el piso frente a él y lo grabé mientras hablaba de la valentía al escribir, de la invención: “Antes me llenaba la boca diciendo que lo que hacía era experimental. Desde que escuché una frase de William Burrough no lo digo más. La frase dice que una escritura experimental es un experimento que salió mal, si el experimento salió bien es un clásico. Yo, a su vez, creo que no hay ningún clásico que no haya sido antes un experimento”. Se oyeron risas en el auditorio, las oigo hoy en mi casa al escuchar la grabación. Y recuerdo cómo se fue rápido por la puerta lateral, y así se escapó mi primera oportunidad real de hablar con él.
Su permanencia
Hay algo emocionante en la forma en la que construye sus narraciones. Cada uno de sus libros, esas pequeñas novelitas de 100 páginas, contienen un universo diseñado a escala creado en el momento en que lo escribe. Aira es un amo de las palabras, a las que amasa con destreza para crear imágenes poderosas y verosímiles. Su talento es tal que mientras plantea una secuencia narrativa surrealista se las arregla para bajar línea y expresar su postura crítica sobre algunos temas, de una manera casi imperceptible.
La crítica literaria le dedicó su atención. Algunos lo califican de escritor de derecha por concentrarse en hacer cuentos de hadas dadaísta, en vez de la literatura de denuncia social que tomó fuerza en los ’90. Le pregunté a Hernán Vanoli, editor de Momofuku y crítico. “Hay una suerte de neopopulismo experiencial que se opone a Aira porque Aira simplemente tiene cierta relevancia intelectual, "no es tan fácil", no canta una que sabemos todos, no codifica la experiencia social como una revista de cultura juvenil, y bueno, esa impugnación me parece lamentable”. Me dijo que para él era un autor fundamental del siglo XX, pero no dejó de señalar que eso es el siglo pasado.
Yo, al final, intenté hacer como Aira cuando empieza a leer un autor nuevo, me metí de lleno en su obra y en saciar mi curiosidad. A medida que pasó el tiempo los libros se apilaron en mi biblioteca, la pasión cedió frente al respeto y mi interés giró a otra cosa. Sin embargo, llegó el día en que iba caminando por Paraguay y al llegar a Scalabrini Ortiz lo vi. Estaba fumando un pucho con Ricardo Strafacce en la vereda del Varela Varelita. Fue un segundo en que mis ojos se cruzaron con los de ellos, recibí una descarga de energía desde mi interior, bajé la vista y crucé la avenida, escapándome, perdiendo así la última oportunidad de decirle a César que él se convirtió en mi clásico.
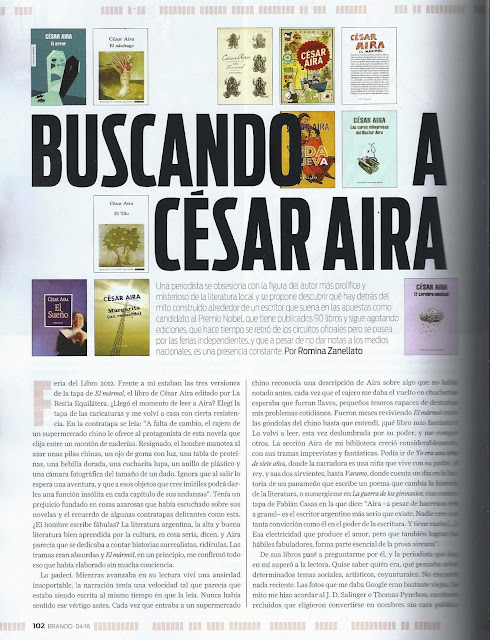
Nota para Brando - Buscando a César Aira - Proceso creativo
Hernán Vanoli es escritor y editor de Momofuku. Esta es la entrevista que le hice
para escribir la nota de Buscando a César Aira para la revista Brando.
Hernan Vanoli sobre César Aira:
En principio me gustaría saber si
sos un lector de Aira y si te gusta.
Fui lector de Aira, hasta que digamos
"entendí su proyecto". Lo disfruté y valoré, en las diferentes vetas
que tiene su escritura, tanto en los diferentes registros -ensayo o novela-
como dentro de su novelística. Soy admirador de su imaginación y de su persistencia,
pero no soy un fanático. Sin embargo, cada vez que veo un libro suyo me veo
tentado a leerlo. Hace unos días, en una feria, ví que la editorial Blatt y
Ríos vendía "Artforum", lo pensé dos minutos y ya lo habían
vendido.
¿Qué pensás de su obra?
Creo que es un escritor fundamental
para pensar la literatura argentina de la última parte del siglo XX. Junto con
Fogwill y con Piglia, y quizás Marcelo Cohen, a mi entender, son tres
referencias que cualquier escritor que trabaje desde nuestro país debe tener en
cuenta. Creo que su obra es múltiple, y que ambiciona un destino para la
literatura. No son muchos los autores sobre los que se pueda decir eso, Aira en
sí mismo es un universo, un procedimiento, y una fábula sobre la relación entre
el sistema de distribución de la lengua y el sistema de existencia de
los objetos. Sus libros fueron hechos para ser leídos en bloque, como un
proyecto artístico ambicioso, de vanguardia y de pos-vanguardia al mismo
tiempo, es decir, como una síntesis entre los derroteros que puede asumir el
arte en nuestra era. Pero también hay algunos que son notables por sí mismo, no
voy a descubrir yo por ejemplo a "Ema, la cautiva"; lo que al mismo
tiempo significa que si se toma cada libro es un autor muy desparejo.
Finalmente, y a mi juicio, es un escritor del siglo pasado. Escribir ficción
quizás sea una tarea del siglo pasado, pero siento que el dispositivo de
enunciación creado por Aira, que es singular, maravilloso, que es una fábrica
de mundos y una apuesta por el poder de singularización de la experiencia a
través de la imaginación puesta a trabajar desde el interior de la lengua y los
protocolos de la cultura, ya no tiene tanto para aportar teniendo en cuenta el
actual desarrollo de la cultura y de lo político.
¿Cómo creés que impactó la obra de
Aira a tu generación (que es la inmediata después de la suya) y a la de los
escritores en formación ahora mismo?
No estoy seguro de a qué generación
pertenezco, pero creo que hubo múltiples posturas. Están quienes eligieron
venerarlo, en algunos casos extremar su propuesta, en otros homenajearlo,
están quienes eligieron tenerlo en cuenta pero asumir derroteros
diferentes sin por eso negar su notable influencia, y están quienes
eligieron negarlo. Yo me siento en el segundo grupo. A los escritores en
formación el proyecto de Aira les genera preguntas, y creo que eso siempre es
algo bueno.
Mi hipótesis a trabajar en la nota
es que una vez que se lo conoce no se puede ser indiferente a él, se lo ama o
se lo odia. ¿Por qué creés que su obra (o su personaje) despierta estas
pasiones en la literatura argentina?
Es que la potencia de la obra de Aira
en parte radica porque choca contra el sistema de expectativas de los lectores.
Entonces aquellos que sólo esperan realismo, trama, desarrollo de psicología de
los personajes, cierta solemnidad más bien ligara a la crónica o al periodismo,
o productos de género bien elaborados lo rechazan. Por otra parte, los que le
piden a la literatura libertad, sofisticación intelectual, liviandad, alegría,
ironía, ambigüedad, lo aman. Para mí, la literatura de Aira es un género en sí
mismo, y eso lo convierte en una suerte de clásico, Aira es en un punto nuestro
Borges, y es hijo de Borges, con todo lo bueno y lo malo que
eso significa. La disputa por Aira es una manera de tramitar la disputa
entre poéticas realistas y poéticas antirrealistas. Claro que yo entiendo
que esa discusión está caduca, pero ese es otro tema.
Por qué creés que hay una
corriente de escritores que escriben como una reacción ante el estilo Aira.
¿Qué rasgo de su literatura es a la que se opone?
Por un lado está Fabián Casas, que
tiene un texto muy conocido donde dice que "Aira nos cagó" y lo opone
a la figura de Cortázar, comprometido, poético, politizado, con cosas para
decir sobre lo social o en realidad sobre la sociedad. Creo que hay un
momento de verdad en la crítica que le hace Casas en torno a su frivolidad, a
cierta falta de espesor, a su perseverancia en cierta manera retorcida de
conceptualismo que Aira representa. Claro que si uno después ve el tipo de
intervenciones de Casas, bueno, quizás se queda con Aira. Después, hay otra
crítica de una generación más joven, una acusación de frivolidad y de sintonía
con cierta superficialidad del noventismo en nuestro país. Esta tiene dos
partes. De un lado, hay un ensayo notable de Diego Vecino que contrapone la
figura de Aira a la de Ricky Espinosa, el cantante de Flema, como dos casos
extremos de responder a la cultura dominante de los noventas desde el arte. Ahí
Ricky sería un artista punk y Aira un artista cómodo cuya obra entra en
sintonía con cierta necesidad social de que el arte no incomode sino que
"abra mundos" para que mientras tanto las fuerzas del mercado hagan
lo que quieran. Ahí también siento que hay un momento de verdad, aunque también
es cierto que en el fondo Aira concibe a la literatura como un principio
creador de protocolos de lectura, algo que el punk nunca pudo hacer porque se
quedó siempre en una fase infantil y nihilista. Pero también en forma reciente
hay un pedido de politización o de profundidad hacia Aira que viene desde un
lugar muchísimo más superficial, una suerte de neopopulismo experiencial
que se opone a Aira porque Aira simplemente tiene cierta relevancia
intelectual, "no es tan fácil", no canta una que sabemos todos, no
codifica la experiencia social como una revista de cultura juvenil, y bueno,
esa impugnación la verdad que me parece lamentable.
La escritura de Aira es veloz, su
política de publicación es casi frenética, sus temáticas fantásticas están
desligadas a cierta literatura "social" o "política" que él
rechaza. Rompió con una postura más solemne del escritor argentino. Si es que
compartís esto, ¿cómo creés que afecta a la literatura argentina?
Si rompió con la solemnidad creo que
la afecta de modo positivo. Si generó la fantasía de que escribir es un
acto rápido y desordenado donde lo más importante es publicar materiales de
baja calidad -no todos los rentistas son Flaubert- la influencia me parece
nefasta. La verdad es que no lo sé; pero estoy seguro de que su planteo es de
un siglo diferente al que me toca vivir.
¿Cómo se puede escribir después de
Aira?
Personalmente no me preocupa. Creo
que Aira es un gran escritor, único, autoexigente, prolífico, totalizador, una
suerte de genio. Creo que eso puede ser inspirador, pero por supuesto que la
literatura no termina ahí ni mucho menos. Si me preguntases cómo se puede
escribir después de Thomas Pynchon sería un problema, pero después de Aira se
puede escribir de mil maneras.
Por último,
¿por qué creés que le va tan bien en el extranjero cuando en Argentina es casi
un desconocido fuera del mundillo literario?
Creo que el reconocimiento
internacional es merecido, pero que también da la pauta de que se trata de
un autor complaciente. El sistema literario mundial está muy jerarquizado, y de
América Latina sólo se pide exotismo, irracionalidad, melancolía, quizás
vanguardismo juguetón; los países centrales quieren la gran tradición para
ellos, y ahí está Junot Díaz para hacer el papel de buen salvaje; o los
desaparecidólogos para ayudar a que los poderosos se sientan bien tocando temas
humanitarios y de denuncia. Nosotros nos creemos eso y por eso se acostumbra a
que en gran medida se escriban copias poco felices de John Cheever o libritos
que parecen folletos de pizzería. Sin embargo, también hay cosas nuevas que
pueden generar la ilusión de que eso está cambiando.
Es cierto lo del procedimentalismo y lo del siglo pasado, pero también yo valoro el lugar de la imaginación en lo que Aira cuenta. Creo que valoro más eso que las otras dos cosas; por eso lo prefiero antes que a Casas y a todos los que sostienen poéticas realistas (incluso los del siglo XIX), salvo quizás a Fogwill. Lo que yo creo es que el dispositivo de Aira es anterior a internet, por un lado, que todo su proyecto se basa en una circulación -diría que anticipa- la circulación poco monetarizada de los textos, que es propia de internet. Eso es también un mérito. Ahora bien, para seguir escribiendo, me parece que montarse en eso que inventó Aira hoy no es tan productivo. A mí me interesa más mirar lo que hacen otros escritores que incorporan la cuestión de la palabra hecha imagen, los hipervínculos, la saturación de información, contactos y vigilancia, desde otros lugares en un punto más tradicionales pero en otro punto más novedosa. Y no puedo dejar de comparar, por ejemplo, a Aira con Thomas Pynchon. Pynchon es muy Aireano en un punto, pero en otro escribe sobre los grandes problemas de la modernidad y de la posmodernidad, la política y la historia, y desde un lugar súper complejo y no tan liviano. En esa línea, me gusta mucho Mark Z. Danielewski, que está en un plan similar pero mucho más moderno. Me parece que su proyecto es propio de un país muy subordinado, y creo que si Argentina quiere crecer tiene que pensarse, al menos desde sus escritores, como una superpotencia, no en el sentido de como un país capitalista confortable sino en el sentido en el de un país con altas exigencias estéticas y una impugnación fuerte a la modernidad, no regresiva sino para adelante.
Nota para Brando - Buscando a César Aira - Proceso creativo
Mauro Libertella es periodista y escritor. Esta es la entrevista que le hice para escribir la nota de Buscando a César Aira para la revista Brando.
Mauro Libertella sobre César Aira:
En principio me gustaría saber
si efectivamente leíste gran parte de la obra de Aira y qué pensás en relación
a esa obra.
No leí gran parte de la obra de
Aira. Debo haber leído unos 20, 25 libros suyos. Algo así como un 20 por ciento
de lo que publicó: poco. Mas allá de lo que yo pueda pensar, la importancia de
esa obra es ya innegable, fue un terremoto para la literatura argentina, creó
algo así como una grieta entre los lectores, gente muy a favor y gente muy en
contra, nadie indiferente. Personalmente, lo primero que leí de él fue La luz argentina, hoy un libro
de culto entre otras cosas porque nunca lo reeditó y se elevó a la mítica
categoría del inhallable. Esto habrá ocurrido a principios de los dosmil. No lo
podía creer, me voló la cabeza. Entonces empecé a leerlo de un modo casi
enfermizo, que me parece que es el modo (modo yonqui) en que sus libros entran
al principio en nuestro torrente sanguíneo. Ese primer fanatismo, el
incondicional, el puramente romántico, el utópico, no puede durar para siempre,
y en algún momento esa primera lectura arrebatada se volvió, digamos, más
criteriosa: a veces lo leía, a veces no, a veces me gustaba, a veces no. Por lo
demás, ya se que nada lo va a sacar de ese pequeño panteón portátil en donde
guardo a los escritores que alguna vez fueron y por eso siguen siendo muy
importantes para mi.
Qué lugar tiene, o debería
tener a tu criterio, la obra de Aira en la literatura argentina. Y también en
la cultura popular.
En la literatura argentina, su
lugar es al mismo tiempo central y corrosivo, y es posible que nos lleve años y
años reacomodar los efectos de ese movimiento de placas tectónicas. Ya hay al
menos dos generaciones de escritores que escribieron bajo sus diferentes
influjos (la primera camada, en los noventa, con Sergio Bizzio, Daniel Guebel y
otros; la segunda, en los dosmil, con Felix Bruzzone, Ariel Idez y otros), y
nada indica por ahora que su descendencia se vaya a interrumpir. Para que
suceda eso, tiene que aparecer un escritor de su importancia literaria que
proponga una linea de sentido distinta, que le dispute el centro intelectual de
nuestra literatura, y al momento no ha aparecido. En cuanto a su importancia en
la cultura popular, eso es un poco más difícil de percibir, por la sencilla
razón de que la literatura argentina no es parte de la cultura popular a corto
plazo. Es un movimiento restringido, insular y que se va colando en lo popular
muy de a poco, con lentitud; los lectores de literatura son pocos, un libro de
literatura argentina bueno no suele vender mas de ¿mil? ¿dos mil? ¿tres mil
ejemplares? La cultura popular, me parece, se cuenta de a cientos de miles (un
recital de La Renga o una película como Relatos salvajes, por ejemplo). Muy
pocos escritores argentinos en la historia han roto ese cerco (Sabato, Borges,
por ejemplo), y no creo que el de Aira vaya a ser ese caso.
Él tiene un perfil bajo y de
súper producción, ¿es su carácter como persona/personaje público el que lo pone
en un lugar casi de "culto" o es un rasgo en relación a la obra?
No se. Siempre hubo una lógica
histérica en la literatura: todos quieren ver al tipo que se esconde o publica
poco (Salinger, Pynchon, Rulfo, Harper Lee, etc...). Eso genera deseo. En ese
sentido, es cierto que el perfil bajo de Aira (materializado sobre todo en que
no da entrevistas para medio argentino y que no asiste a presentaciones o a
eventos públicos) contribuye a la edificación de una figura de culto. Por otro
lado, es un tipo que publica muchísimo. ¿Podríamos soportar una verbosidad tan
demencial, alguien que además de publicar 4 o 5 libros por ahora además está
hablando en todos los suplementos y revistas? Me parece que no. Ahora, yendo a
lo que importa, que son los libros, obviamente es su literatura lo que lo puso
en el lugar en el que está, cualquiera que sea ese lugar. El se movió bien e
hizo el trabajo largo, el de fondo: busco antes a la institución literaria que
al mercado. Nos llegó entonces antes la idea de que Aira era un escritor
importante, que la proliferación total de sus libros, que sucedió hace unos
diez años, cuando todas las editoriales, nuevas o antiguas, quieren publicar
sus textos. Durante los años ochenta Aira intervenía fuerte en el debate
literario, publicaba en revistas y se metía en quilombos. Esos fueron sus años
de verdadera construcción profunda. Lo que estamos viendo ahora, me parece, es
la estela que dejó ese trabajo verdaderamente intenso de años.
Vos hace poco publicaste por
la Editorial Diego Portales una serie de entrevistas a los grandes escritores
vivos latinoamericanos. ¿Quisiste entrevistarlo a él o lo dejaste afuera?
Quise y me dijo que no. Varias
veces traté de entrevistarlo, a veces para medios locales y a veces para medios
extranjeros. Siempre me dijo, de modo amable y elusivo, que no. ¿Por que
insisto en pedirle una entrevista a alguien que se que no quiere dar
entrevistas? Es raro. Es como si hubiéramos asumidos que todos los escritores
quieren hablar y contestar preguntas, porque muchas veces las entrevistas son
extensiones de su obra (caso Piglia, caso Gombrowicz y muchos más). En Aira no
funciona así. Ya entendí: no quiere que lo entreviste. Lo curioso es que sus
entrevistas son muy buenas, no es alguien que se desenvuelva mal. Pero siempre
hay que recordar que es un hombre esencialmente tímido, y que posiblemente no
se sienta cómodo hablando con alguien a quien no conoce. A veces hay que pensar
en la opción más sencilla, muchas veces ahí está la clave de algo que parecía
muy complicado.
Sostengo que Aira es un autor de
culto porque creo que responde a ciertas características: lo conoce sólo un
grupo de la sociedad, en este caso los lectores que leen más de la media, y
porque despierta cierto fanatismo, tanto de amor como de odio. ¿Por qué creés
que ocurre esto? ¿Qué plantea él en su obra para generar una ruptura de estas
características.
Por qué creés que hay una
corriente de escritores que escriben como una reacción ante el estilo Aira.
¿Realmente creés que es el realismo vs el antirrealismo el motivo?
Me parece natural y sano que
muchos escritores escriban contra Aira. Es como un virus que entró en el cuerpo
de la literatura argentina: tiene que haber defensas que traten de amortiguar
la incidencia de ese virus. Es casi físico. Por otro lado, no creo que el “caso
Aira” y sus detractores se pueda pensar con categoría antiguas como realismo vs
antirrealismo, literatura social vs surrealismo, etc. Sobre todo porque los
textos de César Aira no son programáticos en ese aspecto, no se restringen a
una idea de literatura y la explotan una y otra vez. Son libros mestizos,
híbridos, difíciles de capturar con las categoría de mediados del siglo XX. Lo
que sí, generan siempre algo del orden casi de lo salvaje. Me acuerdo que una
revista en los noventa había titulado una nota sobre Aira asi: “¿genio o
boludo?” Ese tipo de pasiones despiertan sus libros, y eso es algo que
solamente podemos festejar. Me encantaría que haya más escritores que generen
algo tan extremo, si se quiere algo incluso tan crispado. Pero es mucho pedir.
Por último, ¿Por qué creés que
le va tan bien en el extranjero cuando en Argentina es casi un desconocido
fuera del mundillo literario?
Lo de que le va tan bien en el
extranjero es cierto pero es también equívoco: está muy traducido, lo reseñan
en los mejores suplementos del mundo, lo leen escritores de todos lados y está
siendo ya postulado para premios tremendos. Pero si salís a la calle de
cualquier ciudad del mundo y le preguntás al primero que pasa quién es César
Aira, no va a tener ni idea. Lo mismo que acá. Los mundillos literarios son
iguales en todos lados: un ghetto que a veces es mas pequeño y a veces es más
amplio, pero un ghetto al fin. Pensemos en un escritor que creemos que es
realmente conocido. No se...Michel Houellebecq, Umberto Eco, Philip Roth,
Murakami, etc etc. Cualquiera de estos notables y notorios hombres de letras
puede venir a Buenos Aires, una ciudad históricamente lectora, y caminar veinte
cuadras por una peatonal y nadie los va a reconocer. Lo mismo pasa con Aira en
Nueva York, aunque lo haya reseñado Patti Smith a doble página en el New york
times. Ser desconocidos fuera del mundillo literario es algo que le sucede a
todos los escritores del mundo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)







